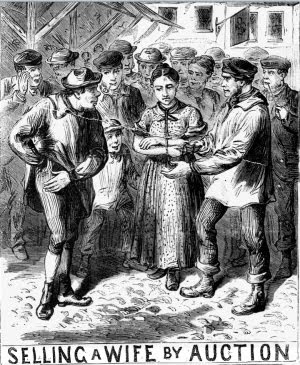A pesar de ser estadounidense, Jimi Hendrix se consagró musicalmente primero en Europa, y Londres fue su catapulta al éxito, ya que ahí formó su primera banda profesional, la Jimi Hendrix Experience.
Cierta noche, Jimi y Noel se encontraban en Liverpool y decidieron salir de copas, por lo que se dirigieron hacia uno de los famosos pubs de esa ciudad.
La respuesta que recibieron por parte del camarero del bar inglés fue muy incómoda:
- “Lo siento amigos pero aquí no los podemos atender. Ya saben las normas del bar, disculpen.”
Jimi Hendrix prácticamente ya era una celebridad en Inglaterra, y en los bares de Londres lo recibían como a un miembro de la realeza, ya que Eric Clapton y Brian Jones, de los Rolling Stones, lo habían recibido en sus círculos sociales como uno más de ellos. Es más, la prensa inglesa se refería a Jimmy Hendrix, como el artista americano con mayor proyección, como “El Elvis negro”. Por eso y por muchas otras razones, parecía casi increíble que le estuvieran negando la entrada en aquel pub.

Lo primero que se le pasó por la cabeza a Jimi Hendrix, es que lo estaban discriminando por su color de piel, y como afroamericano, eso era algo que ya lo había vivido. Jimi sabía lo que era que le negaran una copa por motivos racistas. De hecho, el creció en Nashville, Tennessee, y alguna vez dispararon contra su casa por motivos racistas. Igualmente cuando empezaba a darse a conocer como músico, sufrió muchas humillaciones y desaires, por lo que este nuevo desplante le hizo evocar aquellas épocas negras de su infancia y juventud.
Pero aún así, Hendrix estaba muy extrañado, ya que en su poco tiempo en Inglaterra nunca había sentido discriminación racial, de hecho los para los británicos su acento americano y su color de piel más bien era una excentricidad y algo atractivo.
Para esa época a Jimi Hendrix y a su bajista Noel Redding les gustaba vestir de manera muy extravagante. Ese mismo día, Jimmy vestía una chaqueta militar antigua, una reliquia de la época del Imperio Británico, que había comprado hace poco en un mercadillo londinense, pero dicho sea de paso, era bastante llamativa. Era tan larga como un abrigo completo y tenía 73 botones dorados para abrocharla, sin contar que en las mangas y en el centro destacaban unos complicados bordados dorados.
Esta chaqueta le había causado ciertos problemas en la calle, ya que los veteranos militares ingleses le habían manifestado su rechazo a que luciera dicha prenda, más aún cuando se enteraban que era americano y para colmo un astro del rock. Sin embargo, cualquier conflicto se resolvía enseguida, cuando el siempre cortés Jimi se disculpaba y les contaba que había hecho el servicio militar en la División Aerotransportada 101 del ejército estadounidense. Esas palabras eran suficientes para que los veteranos se callaran y le sonrieran dándole las gracias, ya que todos los británicos recordaban que en el famoso “Día D” del Desembarco de Normandía, la legendaria División 101 llenó el cielo con sus paracaidistas, en lo que sería el inicio de la derrota de Hitler.
Volviendo al incidente del bar londinense, Jimi Hendrix pensó en identificarse como nuevo astro del rock ante aquel impertinente camarero, pero no lo hizo porque ya se le estaba agotando la paciencia, algo muy común en él. Lo único que le dijo fue: “¿No puedo entrar al Pub porque soy negro, verdad?”. El asustado cantinero le respondió enseguida: “¡No, por el amor de Dios! ¿No leyeron el letrero que está en la entrada?”
Aunque quedaba descartado el prejuicio racial, Jimi y Noel se miraron el uno al otro sorprendidos y se echaron a reír, ya que no tenían idea de lo que se trataba. Enseguida Noel salió a la calle para ver qué había en la puerta, y a leer el letrero le dio tal ataque de risa que acabó cayéndose al suelo. En él decía: “Prohibida la entrada a los payasos del circo”.
Cuando volvió a entrar y le contó esto a Hendrix, ambos soltaron una sonora carcajada.
Luego de las consiguientes explicaciones, el camarero les explicó que hace poco habían puesto un circo al final de la calle y que le estaba afectando al negocio, pero que aún así no podía darse el lujo de atender a ninguno de los payasos vestidos como tal, ya que enseguida se le llenaría el local de disfrazados, y que ésa no era la manera de manejar un pub inglés.
Esta fue una de las anécdotas que recordaron por años y con la que bromeaban durante todas las giras; que los echaron de un pub porque con su vestimenta creyeron que eran unos payasos.

Esa primavera Hendrix logró posicionarse como estrella del rock en toda Gran Bretaña. Dos meses después lució la misma chaqueta militar en el “Monterey Pop Festival”, actuación que lo consagró en su país, y después de la cual, llegó a ser la estrella más grande del mundo del rock.
Fuentes y referencias:
1, 2, 3, 4
La curiosa anécdota también pueden encontrarla en este libro online: Jimi Hendrix: la biografía, páginas 17 hasta la 22. Leia Mais…